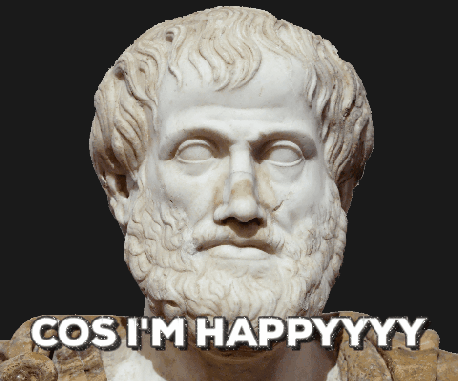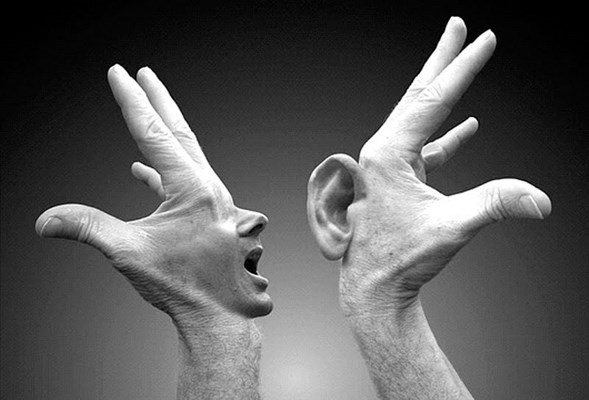El siglo XX sería uno de enormes desarrollos en lógica. A
partir del siglo XX, la lógica pasó a estudiarse por su interés intrínseco, y
no sólo por sus virtudes como propedéutica, por lo que estudió a niveles mucho
más abstractos.
En 1910, Bertrand Russell y Alfred North Whitehead publican
Principia mathematica, un trabajo monumental en el que logran gran parte de la
matemática a partir de la lógica, evitando caer en las paradojas en las que
cayó Frege. Los autores reconocen el mérito de Frege en el prefacio. En
contraste con el trabajo de Frege, Principia mathematica tuvo un éxito rotundo,
y llegó a considerarse uno de los trabajos de no ficción más importantes e
influyentes de todo el siglo XX. Principia mathematica utiliza una notación
inspirada en la de Giuseppe Peano, parte de la cual todavía es muy utilizada
hoy en día.
Si bien a la luz de los sistemas contemporáneos la lógica
aristotélica puede parecer equivocada e incompleta, Jan Łukasiewicz mostró que,
a pesar de sus grandes dificultades, la lógica aristotélica era consistente, si
bien había que interpretarse como lógica de clases, lo cual no es pequeña
modificación. Por ello la silogística prácticamente no tiene uso actualmente.
Además de la lógica proposicional y la lógica de predicados,
el siglo XX vio el desarrollo de muchos otros sistemas lógicos; entre los que
destacan las muchas lógicas modales.
 La lógica tradicionalmente se consideró una rama de la
filosofía. Pero desde finales del siglo XIX, su formalización simbólica ha
demostrado una íntima relación con las matemáticas, y dio lugar a la lógica
matemática. En el siglo XX la lógica ha pasado a ser principalmente la lógica
simbólica, un cálculo definido por símbolos y reglas de inferencia, lo que ha
permitido su aplicación a la informática. Hasta el siglo XIX, la lógica
aristotélica y estoica mantuvieron siempre una relación con los argumentos
formulados en lenguaje natural. Por eso aunque eran formales, no eran
formalistas.2 Hoy esa relación se trata bajo un punto de vista completamente
diferente. La formalización estricta ha mostrado las limitaciones de la lógica
tradicional o aristotélica, que hoy se interpreta como una parte pequeña de la
lógica de clases.
La lógica tradicionalmente se consideró una rama de la
filosofía. Pero desde finales del siglo XIX, su formalización simbólica ha
demostrado una íntima relación con las matemáticas, y dio lugar a la lógica
matemática. En el siglo XX la lógica ha pasado a ser principalmente la lógica
simbólica, un cálculo definido por símbolos y reglas de inferencia, lo que ha
permitido su aplicación a la informática. Hasta el siglo XIX, la lógica
aristotélica y estoica mantuvieron siempre una relación con los argumentos
formulados en lenguaje natural. Por eso aunque eran formales, no eran
formalistas.2 Hoy esa relación se trata bajo un punto de vista completamente
diferente. La formalización estricta ha mostrado las limitaciones de la lógica
tradicional o aristotélica, que hoy se interpreta como una parte pequeña de la
lógica de clases.
Tipos de logica de siglo xx
La lógica es una ciencia formal que estudia los principios
de la demostración e inferencia válida. La palabra deriva del griego antiguo
λογική (logike), que significa «dotado de razón, intelectual, dialéctico,
argumentativo», que a su vez viene de λόγος (logos), «palabra, pensamiento,
idea, argumento, razón o principio».
Así como el objeto de estudio tradicional de la química es
la materia, y el de la biología la vida, el de la lógica es la inferencia. La
inferencia es el proceso por el cual se derivan conclusiones a partir de
premisas.1 La lógica investiga los principios por los cuales algunas inferencias
son aceptables, y otras no. Cuando una inferencia es aceptable, lo es por su
estructura lógica, y no por el contenido específico del argumento o el lenguaje
utilizado. Por esta razón la lógica se considera una ciencia formal, como la
matemática, en vez de una ciencia empírica.
 La lógica tradicionalmente se consideró una rama de la
filosofía. Pero desde finales del siglo XIX, su formalización simbólica ha
demostrado una íntima relación con las matemáticas, y dio lugar a la lógica
matemática. En el siglo XX la lógica ha pasado a ser principalmente la lógica
simbólica, un cálculo definido por símbolos y reglas de inferencia, lo que ha
permitido su aplicación a la informática. Hasta el siglo XIX, la lógica
aristotélica y estoica mantuvieron siempre una relación con los argumentos
formulados en lenguaje natural. Por eso aunque eran formales, no eran
formalistas.2 Hoy esa relación se trata bajo un punto de vista completamente
diferente. La formalización estricta ha mostrado las limitaciones de la lógica
tradicional o aristotélica, que hoy se interpreta como una parte pequeña de la
lógica de clases.
La lógica tradicionalmente se consideró una rama de la
filosofía. Pero desde finales del siglo XIX, su formalización simbólica ha
demostrado una íntima relación con las matemáticas, y dio lugar a la lógica
matemática. En el siglo XX la lógica ha pasado a ser principalmente la lógica
simbólica, un cálculo definido por símbolos y reglas de inferencia, lo que ha
permitido su aplicación a la informática. Hasta el siglo XIX, la lógica
aristotélica y estoica mantuvieron siempre una relación con los argumentos
formulados en lenguaje natural. Por eso aunque eran formales, no eran
formalistas.2 Hoy esa relación se trata bajo un punto de vista completamente
diferente. La formalización estricta ha mostrado las limitaciones de la lógica
tradicional o aristotélica, que hoy se interpreta como una parte pequeña de la
lógica de clases.La inteligencia artificial
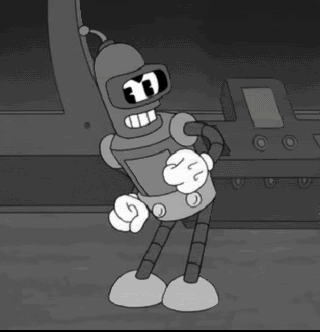 La inteligencia artificial (IA), también llamada
inteligencia computacional, es la inteligencia exhibida por máquinas. En ciencias
de la computación, una máquina «inteligente» ideal es un agente racional
flexible que percibe su entorno y lleva a cabo acciones que maximicen sus
posibilidades de éxito en algún objetivo o tarea.1 Coloquialmente, el término
inteligencia artificial se aplica cuando una máquina imita las funciones
«cognitivas» que los humanos asocian con otras mentes humanas, como por
ejemplo: "aprender" y "resolver problemas". 2 A medida que
las máquinas se vuelven cada vez más capaces, tecnología que alguna vez se pensó
que requería de inteligencia se elimina de la definición. Por ejemplo, el
reconocimiento óptico de caracteres ya no se percibe como un ejemplo de la
"inteligencia artificial" habiéndose convertido en una tecnología
común.3 Avances tecnológicos todavía clasificados como inteligencia artificial
son los sistemas de conducción autónomos o los capaces de jugar al ajedrez
La inteligencia artificial (IA), también llamada
inteligencia computacional, es la inteligencia exhibida por máquinas. En ciencias
de la computación, una máquina «inteligente» ideal es un agente racional
flexible que percibe su entorno y lleva a cabo acciones que maximicen sus
posibilidades de éxito en algún objetivo o tarea.1 Coloquialmente, el término
inteligencia artificial se aplica cuando una máquina imita las funciones
«cognitivas» que los humanos asocian con otras mentes humanas, como por
ejemplo: "aprender" y "resolver problemas". 2 A medida que
las máquinas se vuelven cada vez más capaces, tecnología que alguna vez se pensó
que requería de inteligencia se elimina de la definición. Por ejemplo, el
reconocimiento óptico de caracteres ya no se percibe como un ejemplo de la
"inteligencia artificial" habiéndose convertido en una tecnología
común.3 Avances tecnológicos todavía clasificados como inteligencia artificial
son los sistemas de conducción autónomos o los capaces de jugar al ajedrez Tipos de inteligencia artificial
MÁQUINAS REACTIVAS
Sin duda, el estadio más básico de la inteligencia
artificial. Ni se almacenan recuerdos ni se utilizan para la toma de
decisiones. El gran exponente fue Deep Blue, la máquina que batió a
Kasparov, por entonces campeón del mundo de ajedrez. Su misión es simplemente
actuar a partir de lo que ven. Otro ejemplo es AlphaGo, perfecto para comprobar
que el funcionamiento no tiene en cuenta el historial de cada jugador, sino que
las predicciones siempre funcionan de la misma forma.
MÁQUINAS CON MEMORIA LIMITADA
La memoria limitada es un ejemplo de la inteligencia
artificial de los coches autónomos, según el autor. Los coches sí tienen un
mundo sobre el que recordar aspectos como autovías o semáforos, y a él añaden
los detalles del momento presente, con datos sobre peatones o coches de
alrededor. De momento, tampoco se almacenan como recuerdos, aunque de cara al
futuro podría ser útil en una misma ciudad antes de alcanzar un nivel de
inteligencia superior.
MÁQUINAS CON UNA TEORÍA DE LA MENTE
MÁQUINAS CON CONCIENCIA PROPIA